Por Rogelio Antonio Mata Grau
Docente
La reciente columna de Will Freeman, publicada en The New York Times el 24 de mayo de 2025, pone de manifiesto la creciente tensión geopolítica que atraviesa Panamá, atrapada entre los intereses estratégicos de Estados Unidos y la expansión comercial de China. Sin embargo, el análisis de Freeman, aunque perspicaz en sus observaciones, se queda corto en evaluar las implicaciones más profundas que se derivan de la radicalización de la crisis panameña, y de las posibilidades que abre para una intervención norteamericana bajo una narrativa de “recuperación” de la vía interoceánica.
Donald Trump ha dejado claro su deseo de “retomar” el Canal de Panamá, una afirmación que resucita los fantasmas del colonialismo y de la ocupación militar estadounidense en el país. Al mismo tiempo, su equipo ha presionado por concesiones cada vez más intrusivas —como el tránsito gratuito de buques militares o comerciales estadounidenses, y el retorno de efectivos militares a territorio panameño bajo rotación— con el pretexto de contener a China. Ante estas exigencias, el presidente José Raúl Mulino ha cedido en varios puntos, debilitando su ya erosionada legitimidad frente a la ciudadanía panameña.
El eje social del conflicto se ha profundizado. Las movilizaciones masivas, encabezadas por estudiantes, sindicatos, ambientalistas e indígenas, no solo son expresión de demandas internas, sino también una reacción ante la percepción de que el gobierno ha abandonado la defensa de la soberanía nacional. El intento de Mulino de deslegitimar a la Universidad de Panamá como “guarida de terroristas” ha catalizado una protesta aún más amplia, con reclamos que remiten tanto a la crisis estructural del Estado como al papel subordinado de Panamá en el tablero geopolítico hemisférico.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto podría Trump aprovechar la radicalización de la crisis para justificar una intervención más directa en Panamá? El precedente de 1989 está aún fresco en la memoria colectiva panameña, y no es descabellado pensar que una escalada de protestas, acompañada de actos de sabotaje o violencia aislada, podría ser instrumentalizada como señal de “inestabilidad” o de “influencia extranjera” —léase, China— para legitimar medidas coercitivas o incluso una presencia militar prolongada.
El argumento de la seguridad del canal como “interés vital” de Estados Unidos podría ser el catalizador de esta intervención. La narrativa podría incorporar sospechas infundadas de “infiltración china” en los movimientos sociales, acusaciones de que el canal está en riesgo por la mala gestión del agua o del orden público, y un discurso de “restauración del orden” en un país “fallido”. De allí la peligrosidad de la retórica maximalista de Trump: no se trata solo de presión diplomática, sino de la construcción de una justificación estratégica para establecer control hegemónico.
Un elemento clave para observar será la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si la OEA, como ocurrió en el caso de Bolivia en 2019, actúa como legitimadora de una acción injerencista, se desdibujaría cualquier resguardo regional frente a una política imperial unilateral. Panamá corre el riesgo de convertirse en un nuevo laboratorio de recomposición neocolonial bajo el disfraz de la lucha contra la inestabilidad y la influencia china.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas panameñas —formalmente abolidas desde 1990— son reemplazadas por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y otros cuerpos de seguridad, cuya lealtad está comprometida con el poder ejecutivo. Si bien no hay fuerza militar autónoma, la presión sobre estos organismos para reprimir la protesta social aumenta, elevando el riesgo de violaciones a los derechos humanos y una eventual justificación externa para una “intervención humanitaria”.
Panamá está atrapada en una pinza geopolítica: la presión de Washington por mantener su hegemonía regional y la presencia económica de China como nuevo actor global. Pero esa pinza se cierra con mayor fuerza cuando se debilita la legitimidad democrática interna, y se profundiza el divorcio entre la ciudadanía y sus instituciones. El verdadero desafío es evitar que esta crisis termine siendo la excusa para una nueva intervención en nombre del orden, el comercio o la democracia
Will Freeman acierta en advertir que el estilo de presión pública de Trump podría incendiar a Panamá. Pero es necesario ir más allá: estamos ante un escenario de alto riesgo donde se conjugan la descomposición del modelo neoliberal, la incapacidad del Estado panameño para canalizar institucionalmente los conflictos y la voracidad de una potencia que, en nombre de su seguridad, está dispuesta a sacrificar la soberanía de un país pequeño pero crucial.
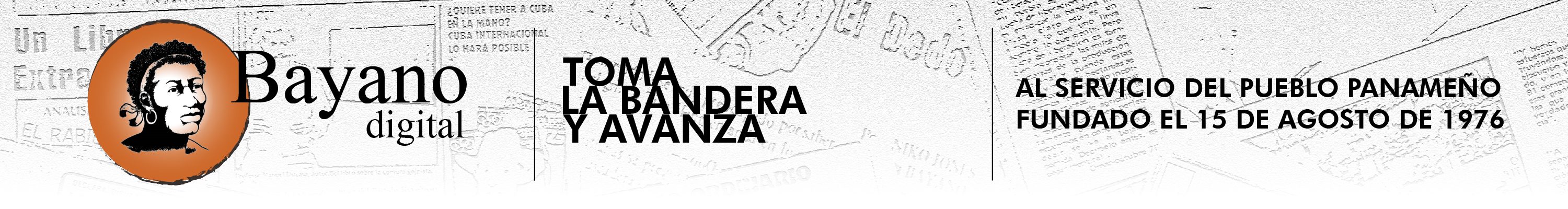





Coincido 100% con el diagnóstico, especialmente con las peligrosas y negativas soluciones imperialistas. Nada que restar.
No obstante, hace falta apuntalar la necesidad de que el movimiento popular apriete por sus reclamaciones, como único medio de que sean respetadas sus justas demandas. Por el contrario, pudiera inferirse que sería su responsabilidad la profundización de la crisis y la eventual intervención extranjera.