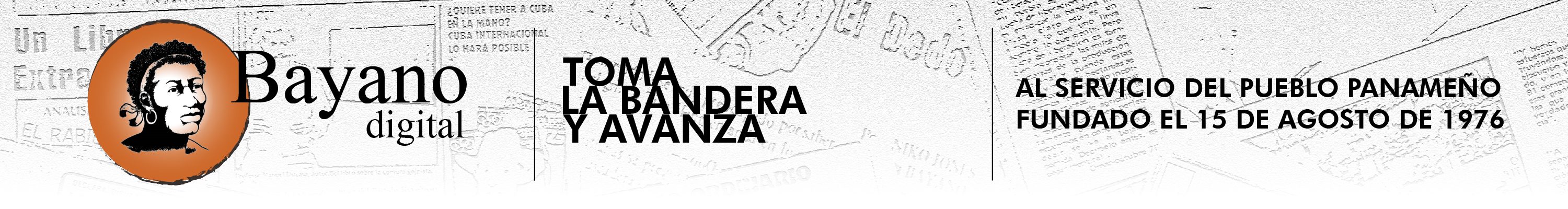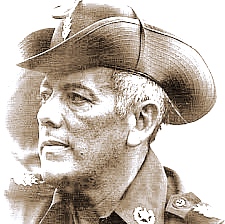Por Rogelio Mata Grau
Docente y especialista en ciencias sociales
Introducción
La historia panameña está marcada por la lucha popular para ejercer la soberanía, una gesta colectiva que alcanzó su clímax con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Bajo el liderazgo del general Omar Torrijos, el pueblo trabajador y pobre se movilizó con la esperanza de que los recursos derivados de la reversión del Canal y las zonas aledañas sirvieran como base para una sociedad más justa. Sin embargo, en la actualidad, amplios sectores populares muestran desinterés, desapego o incluso rechazo hacia los símbolos de esa lucha. Esa paradoja —haber conquistado la soberanía y no haberla sentido como propia— puede analizarse a la luz de la sociología y la psicología política.
1. El mandato popular y la visión torrijista
Torrijos no solo aspiró a la recuperación territorial. En sus discursos, advirtió sobre la posibilidad de sustituir “amos blancos por amos chocolates” si los recursos no se ponían al servicio colectivo. Propuso una transformación estructural donde los bienes revertidos —puertos, bases, tierras, infraestructuras— se convirtieran en herramientas para el desarrollo con justicia social. Ese mandato nunca se cumplió.
La reversión canalera se gestionó bajo un modelo tecnocrático y neoliberal, iniciado en los años 90, que favoreció a una élite empresarial emergente. Las zonas revertidas fueron privatizadas o usufructuadas por capitales locales y transnacionales, marginando a los sectores que dieron legitimidad a la lucha. Se instauró, como anticipó Torrijos, una nueva clase dominante que sustituyó a la anterior sin alterar las estructuras de exclusión.
2. Sociología política: de la movilización popular a la desposesión simbólica
Desde la sociología política, este proceso puede entenderse como una ruptura del pacto nacional-popular que dio origen a la gesta soberana. El torrijismo fue, en su origen, un proyecto de articulación entre Estado, pueblo y justicia social. Con la implantación de políticas neoliberales y la consolidación de una élite nacional desconectada del sentir popular, ese bloque histórico se fragmentó.
El Estado panameño, lejos de convertirse en garante del bienestar colectivo, se replegó hacia un modelo de gestión eficiente pero indiferente. El pueblo, que antes fue actor político, pasó a ser espectador de un proceso que ya no lo representa ni lo beneficia. Esa es una expresión clara de la traición estructural del proyecto torrijista.
3. Psicología política: emociones colectivas, desafección y trauma político
La psicología política permite comprender la dimensión emocional y subjetiva del desencanto popular. Lo que muchos interpretan como indiferencia o apatía es, en realidad, una respuesta emocional a la traición simbólica y material del legado soberano.
Se pueden identificar tres procesos:
· Frustración relativa: el pueblo ve que el Canal genera riqueza, pero no transforma sus condiciones de vida. Esta brecha entre expectativa y realidad genera ira, resignación o cinismo.
· Desidentificación simbólica: al no verse representados ni beneficiados, los sectores populares dejan de reconocer el Canal como “propio”. Se rompe el vínculo emocional con el símbolo de la soberanía.
· Trauma político colectivo: la gesta canalera se convierte en una herida emocional. La lucha, convertida en memoria dolorosa, no encuentra eco en la realidad social presente. El resultado es una desmovilización emocional que impide nuevas formas de participación activa.
4. Hacia una repolitización de la soberanía: recomponer el vínculo pueblo-Estado.
La situación actual plantea un desafío fundamental: repolitizar el Canal y los bienes revertidos como bienes comunes, al servicio de un nuevo proyecto nacional. Esto implica:
· Reconstruir una narrativa que reconecte el legado torrijista con las demandas actuales de justicia social.
· Promover la participación popular en la definición del uso de los recursos canalero-estatales.
· Desmantelar el modelo de usufructo privado de lo público, y avanzar hacia una democracia económica y simbólica.
Esto no es sólo una cuestión de políticas públicas, sino de sanación colectiva, de recomponer el vínculo emocional y político entre el pueblo y su historia.
Conclusión
El desencanto del pueblo panameño ante el Canal no es desmemoria ni ingratitud: es una respuesta racional y emocional a una promesa traicionada. Torrijos advirtió que la soberanía sin justicia se convertiría en otra forma de dominación. La historia le dio la razón. Recuperar el sentido original del mandato popular no es un acto nostálgico, sino una tarea urgente de refundación democrática.