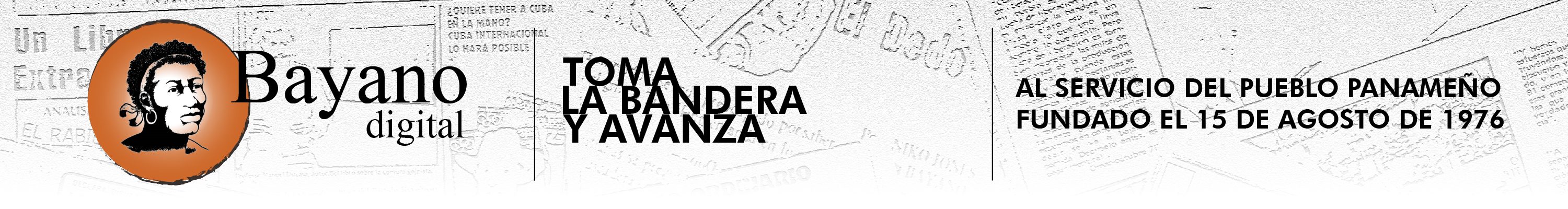Bayano digital reproduce el discurso de la periodista Rekha Chandiramanii, oradora de fondo en el acto realizado en la capital panameña en memoria del eximio poeta y redactor estelar Gaspar Octavio Hernández, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista (13 de noviembre de 2025).
Buenos días a todos los presentes, autoridades, profesores, colegas periodistas y medios de comunicación. Gracias al Sindicato de Periodistas por la deferencia de poder decir estas palabras. Un reconocimiento especial al profesor Gilberto Gómez, hoy secretario general, por asumir el reto de liderar este sindicato en un momento crucial, rescatándolo de prácticas ajenas a nuestra profesión. Es un honor estar aquí, recién llegada como miembro, pero con la convicción de quien defiende su casa.
Ustedes se preguntarán qué hace una mujer de ascendencia india, hija de migrantes nacida en Colón, dedicándose al periodismo en Panamá. Una parte de la respuesta es la pérdida que se atravesó muy temprano en mi camino. Mi papá regresó a ser ceniza cuando yo apenas empezaba a ver al ser humano detrás del gran padre que fue. Su historia es la del desarraigo de nuestros tiempos: desplazado de lo que hoy es Pakistán durante la partición de la India en 1947, con sólo un año de vida; después trabajó un tiempo en África y luego vino a echar raíces en Panamá, donde vivió hasta el último día de su vida.
De mi padre, Ram Chandiramani, un hombre aparentemente común, heredamos un legado extraordinario mis hermanos y yo. Fue en esa época cuando empecé a hablar menos y a leer más. Hoy tengo que hablar más y no me da tiempo de leer tanto como quisiera, pero descubrí que el dolor no se va ni hablando ni leyendo. Vive con uno, lo marca y lo transforma. Así también es el periodismo.
La otra parte de la respuesta es que de niña yo veía a Maribel Cuervo de Paredes en su programa en Canal 5 todas las noches, con su estilo directo y crítico, y eso plantó en mí una semilla. No sé si era una semilla idealista o masoquista, ahora que lo pienso, pero fue, sin duda, la semilla del periodismo. A ella, aunque no me conozca, quiero decirle: Gracias. Su dolor hoy es nuestro dolor, y su legado, nuestra inspiración.
Y así, contra todo pronóstico, hace 25 años, entré a estudiar la carrera de periodismo. Y, por esas casualidades de la vida, mis primeros textos publicados se fraguaron en la misma redacción donde Gaspar Octavio Hernández dio su último aliento.
Hoy estamos ante su tumba, la del poeta y periodista que murió en 1918, literalmente con las botas puestas, escribiendo en la redacción de La Estrella de Panamá. En su memoria celebramos hoy el día del periodista. Lo recordamos a él, y a todas y todos los que allanaron el camino del periodismo en este país, a los grandes maestros y maestras, a las leyendas que vivieron o aún viven en las salas de redacción, en las cabinas de radio o los estudios de televisión, y a los movimientos sociales, ambientales, políticos y sindicales, que son los motores de las historias que contamos y que están por contarse.
Los retos que enfrentamos hoy son tenaces. El periodismo libra una batalla diaria contra un monstruo de tres cabezas: el espectáculo, la propaganda y las medias verdades. Gabriel García Márquez decía que el periodismo es todo lo que no quieren que publiques; que todo lo demás son relaciones públicas. Y es en este campo minado donde el periodismo genuino queda secuestrado por todo tipo de intereses.
Pero el periodismo siempre ha estado en crisis, porque ejercer un servicio público como lo es la carrera que tenemos, pero que depende del lucro para sostenerse, genera contradicciones inherentes. Ya en 1978, el Informe McBride en la UNESCO diagnosticó algunos de los males que hoy padecemos: concentración de los medios, verticalidad del proceso comunicativo, espectro reducido de opiniones, conformismo de las audiencias, funciones culturales, educativas y sociales relegadas a intereses económicos, excesiva dependencia de la publicidad, inducción al consumismo desmedido, entre otros males. Para muestra un solo botón: cómo ahora el acto de leer se renombró como el acto de consumir contenido.
El mercado se ha convertido en el dictador de lo que debemos pensar, escribir e investigar. El horizonte social del periodismo ha quedado subordinado a la rentabilidad y los intereses económicos que buscan controlar países y sociedades enteras. Hoy el periodismo imperante está más atento a la fotografía de la sangre que a la radiología de las ideas.
La dictadura del algoritmo, la caza de likes y la comercialización del contenido nos complican aún más el panorama. La inteligencia artificial ha llegado para sacudir los cimientos de todo lo que aprendimos en las aulas universitarias. Me atrevo a decir que al menos la mitad de las noticias que leemos están siendo escritas, editadas o pensadas -entre comillas- por estos programas de inteligencia artificial.
Llegaron para quedarse. No debemos temerles, porque si las máquinas nos pudiesen reemplazar al 100%, ya lo hubiesen hecho. Esta coyuntura solo podemos sortearla leyendo más, actualizándonos y mejorando cada día.
El periodismo no es solo contar «la verdad». Por cierto, ¿qué es la verdad sino una construcción colectiva. Nuestra tarea, en su clímax, es mostrar la mayor cantidad de miradas para que, como sociedad, podamos construirla. Aunque quizás también esa verdad sea una quimera, si como decía Kapuscinski cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.
Pero el periodismo genuino nos enseña que si bien los hechos son inmutables, no hay una única construcción de verdad, sino varias verdades o varias caras en una misma verdad. El filósofo Paul Watzlawick advierte que el error más peligroso es justo creer que solo existe una realidad. La verdad es que coexisten múltiples versiones de lo real, a menudo contradictorias, construidas a través de la comunicación y no por reflejos de una verdad absoluta.
Frente a esta pluralidad de miradas, la objetividad pura en el periodismo, o en cualquier otro campo, es una empresa fútil. Nuestra misión, entonces, no es perseguir un espejismo de neutralidad, sino rescatar los valores humanos a través de nuestra labor. Como bien señaló Anna León Herrera para la UNESCO, nuestro rol debe evolucionar: debemos aspirar a ser corresponsales de paz, y no corresponsales de guerra.
Los periodistas no podemos seguir siendo convidados de piedra ni altavoces de intereses elitistas. Aunque el panorama que enfrentamos es cada vez más difícil: poca preparación especializada, condiciones laborales precarias en la mayoría de los casos, cierre de escuelas de periodismo por falta de estudiantes, o de medios que los empleen, presiones políticas, amenazas, corrupción, plumas mercenarias que degradan la profesión, la concentración metropolitana, interpretaciones antojadizas de la ley de protección de datos, demandas, secuestros sin condena, discriminación y un largo etcétera.
A eso sumemos la postura anti-trabajadora del gobierno actual, ataques que eventualmente llegarán a la puerta de nuestros sindicatos también. Pero entonces esos ataques serán la mejor prueba de que hemos hecho bien nuestro trabajo. Preocupémonos si por el contrario lo que llegan son solo invitaciones a fiestas en el Palacio.
En la cruzada sí es importante apoyar medios alternativos, pero no es suficiente si esos medios luego reproducen las malas prácticas periodísticas. Hoy vemos páginas de Instagram que destruyen reputaciones en un abrir y cerrar de ojos, pero como están cerca del poder, tienen hasta el atrevimiento de calificarse como medios de comunicación. Nada más alejado del oficio que el ataque a sueldo.
Frente a este panorama, queda claro que no basta con escribir o reportar. Se debe hacer con principios, que son el manto de nuestra credibilidad. Ser responsables, dudar de todo, investigar, corregir, promover la reflexión y buscar la mayor cantidad de miradas para dilucidar las verdades que luego puedan aportar al cambio positivo en la sociedad.
Y es en esa construcción donde el trabajo colectivo es vital. No ganamos nada remando cada uno por su lado. Aunque no estemos de acuerdo en todo –y no tenemos por qué estarlo–, podemos y debemos construir un frente unido, un proyecto que rescate nuestra profesión. Que vaya más allá del salario, que es una lucha legítima, claro, pero que además defienda la ética y la pluralidad, que tenga el músculo para purgar a quienes dentro de nuestras filas juegan a quedar bien con Dios y con el diablo. Y para eso necesitamos comités de ética que funcionen.
Porque no podemos denunciar las contradicciones de nuestra nación si somos incapaces de resolver las nuestras. Miremos a nuestro alrededor. Un país que en noviembre celebra a su Patria. Una patria que, con un alma indígena ancestral, sobrevivió a la invasión europea hace 5 siglos y se nutrió de diásporas de todos los colores. Nos han dicho que somos un «crisol de razas», puente del mundo y corazón del universo. Sin embargo, a menudo nuestra dinámica social se asemeja más a la de un sartén: con la mayoría en el centro, soportando el fuego, y unos pocos, los que tienen el sartén por el mango, manejando el destino de todos.
Todavía vivimos en una sociedad desigual, intolerante y violenta. Nuestro papel, como comunicadores, es crucial para acercar lo que nos une, en vez de profundizar lo que nos separa.
Hoy, más de 40 años después del informe McBride, podemos hablar de una policrisis en el sistema mediático-informativo a nivel mundial, que a su vez está imbricada dentro de una crisis civilizatoria mayor que está reescribiendo todo.
En la policrisis tan complicada en la que estamos, nos preguntamos entonces, ¿cuál es nuestra misión? José Martí dijo que es explicar en la paz y aconsejar en la lucha. Una lucha que nos convoca a diario. Una lucha que debemos hacer desde abajo. Con periodismo profundo, dando voz a los que no la tienen. A los que mueren por falta de puentes, por perdigones, por olvido estatal.
A algunos, este discurso les parecerá radical, político o activista. Y tienen razón. Es radical porque quiere ir a la raíz del problema. Es político porque no hay nada más político que el ser humano y su comunicación. Y es activista porque quiere llamar a la acción.
Toda gesta a favor de un periodismo libre, basado en hechos, equilibrado, crítico, con conciencia social podrá parecer una lucha contracorriente, pero, aunque así fuera, se necesitan muchas personas nadando contracorriente para que la marea cambie de dirección.
Los periodistas no debemos tener miedo a equivocarnos, debemos temer es a no atrevernos a pensar o a preguntar, a querer agradar a todos, o a tener que autocensurarnos para no dejar de comer.
Hoy, en el Día del Periodista, dejo de lado el pesimismo del bien informado y lo cambio por la terquedad de la esperanza. Y me quedo con las palabras de la periodista chilena Mónica González, cuyo trabajo admiro mucho: “Nunca como hoy el periodismo ha sido más importante para luchar por defender la democracia y la libertad, y defendernos de la industria de las noticias falsas que nos quiere convertir en esclavos desinformados, ciegos y sordos”. Añado yo que nunca como hoy ha sido tan importante el periodismo para vencer la desigualdad y alcanzar la justicia social.
El periodismo, el verdadero, es valioso. Nuestro trabajo importa. Hagámoslo con respeto al público, con dedicación y pasión. Y cuando parezca que el camb o se resiste, cuando nada parezca moverse, persistamos. Sigamos haciendo cada vez más y mejor periodismo.
Muchas gracias.